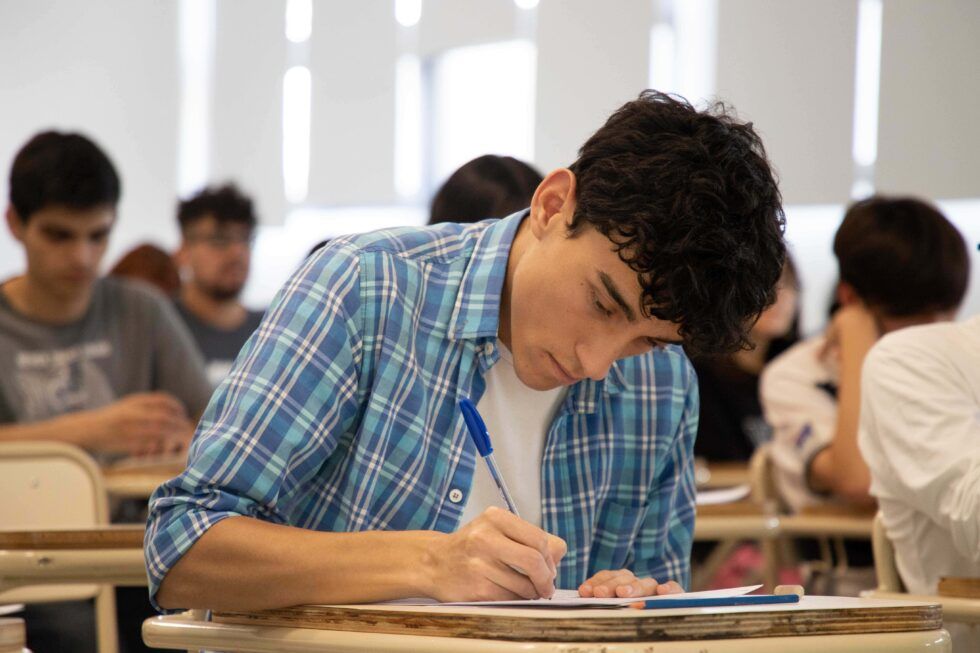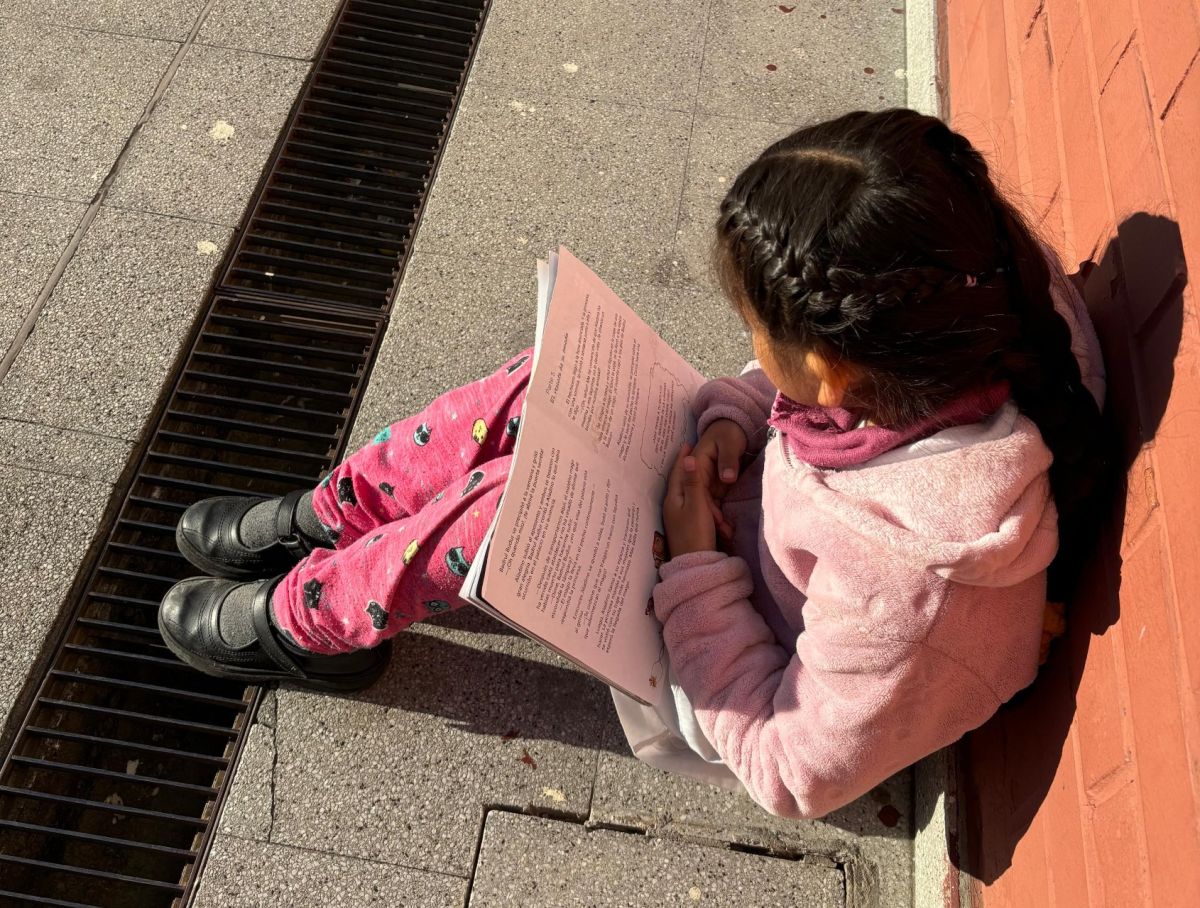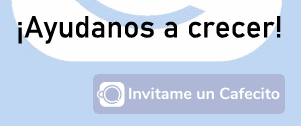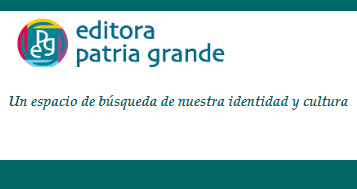El Sistema Argentino de Créditos Académicos Universitarios (SACAU) es el punto central de una reforma de los planes de estudios que el gobierno de Javier Milei habilitó a través de la Resolución 556/2025 de la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano, implementado a través del Crédito de Referencia del Estudiante (CRE), y que varias universidades están implementano o intentando hacerlo, no sin presentar dudas, rechazo o resistencia de parte del sector estudiantil y docente, que lo consideran un programa privatizador, funcional a los intereses del mercado y en perjuicio de la formación académica. La reforma en origen fue desarrollada en los tramos finales del gobierno de Alberto Fernández, en diciembre de 2023, a propuesta del Consejo Interuniversitacio Nacional (CIN), en el marco de los “siete puntos para la universidad argentina” que, según el organismo “permitirán la transformación del sistema universitario”. Entre los principales cambios, se propone incorporar títulos intermedios, permitir la virtualización total de materias, y la aplicación de un sistema de créditos para el avance académico que es, al menos, ambiguo.
“La reforma plantea, sí o sí, achicar las carreras de grado a 2100 horas como mínimo. Establece un sistema de créditos al estilo europeo donde se puede llegar a desdibujar el tiempo de clase. Y también pretende generar un bloque de materias optativas mucho más grande, que pone en riesgo los puestos de trabajo docentes”, describe el presidente del Centro de Estudiantes de la Escuela de Humanidades (equivalente a una facultad) de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Lucas Alfieri. En conversación con Educación Debate, el referente del Movimiento Universitario de Izquierda (MUI) y estudiante avanzado de la carrera de Comunicación, comentó las principales dudas que expresa la porción estudiantil que rechaza la reforma o la forma “no democrática” en que se intenta imponer.
-¿Por qué se argumenta que es una reforma privatizadora?
-En el caso de la implementación en Psicopedagogía (en UNSAM), que tenía cinco años y 44 materias obligatorias, y un año de orientación en dos opciones: intervención temprana o mediación en arte en diferentes turnos; tenemos la certeza de que hubo materias que se iban a dar como optativas a partir de la reforma, que no aparecen en el borrador que se votó en el consejo de escuela y que son orientaciones de intervención temprana. Por ende, creemos que esto termina con una especialización en intervención temprana, que por ahí sostendrán gratuitamente para los de acá, pero que se convertirá en algo arancelado para afuera. Entonces, de mínima vemos como el recorte seguramente termine en una especialización paga.
-¿La privatización eventual sería porque esos recortes habilitarían a una especialización paga?
-Sí, obviamente te van a decir que lo van a sostener gratuito para los propios, pero estamos en realidad favoreciendo ciclos arancelados que el día de mañana las autoridades pueden decir, "bueno, ya no lo dejamos más gratuito". En el caso de Psicopedagogía todo indica que va para ese camino.
"¿Conducen a una idea de tener que llenar los créditos. Eso puede trasladarse a que lo obligatorio pierda valor. ¿Cómo se van a valorar esos créditos?"
-¿Cuál cuál es el problema fundamental que plantea el sistema de créditos?
-Está muy acompañada de la idea de que tenemos que aggiornarnos al sistema de crédito ya existente de lo que fue (el plan) Bolonia, nosotros ya tenemos un sistema de créditos, pero no es un sistema que desdibuja y flexibiliza el vivir universitario, ¿no? Sin plantear que lo único que pueda tener validez sea la clase, por ejemplo, en Ciencia y Tecnología, donde se avanzó más con este sistema de créditos, se creó el módulo Habitar la universidad, que hace que los ingresantes tengan que sí o sí que tener ciertos créditos de un módulo que es el “vivir universitario”. Ahora, ese vivir universitario es muy contradictorio porque va desde ir a una marcha con el centro de estudiantes, a defender a los jubilados, a ir a una charla en Globant, que es una multinacional, o ir a tener que hacer Jiu-jitsu, o sea, actividades que está bueno que existan -no es el caso de Globant, al menos en nuestra forma de verlo-, pero que conducen a una idea de tener que llenar los créditos. Eso puede trasladarse a que lo obligatorio pierda valor. ¿Cómo se van a valorar esos créditos? ¿En función de qué va a estar definido eso? Es un gris, es un gris importante y que a priori no parece haber claridad y genera mucha duda. Y también este concepto del “trabajo autónomo” que es una carátula inexistente. Reconoce el tiempo del estudiante fuera de la cursada y establece como una tablita medio azarosa que le da a todos créditos por igual, por el tiempo que estudian fuera de la cursada. Entonces todo se convierte en un terreno acreditable, puede ser una carrera de créditos en un porcentaje de la formación, no en todo.
-Acá en UNSAM, además del avance en Psicopedagogía, ¿cuál es la situación?
-Entendemos que en las ingenierías ya hay un proceso de avance con respaldo también del sector de estudiantes, en parte, desde esta filosofía de salir más rápido al terreno laboral. Creo que hay ciertas carreras en que la discusión es una y en las carreras más académicas la discusión es otra. En la Escuela de Humanidades se está avanzando también con con bastante fuerza. Pero el proceso ha entrado rápidamente en un pantano porque los estudiantes se han organizado no solo en contra de los postulados nacionales, sino también discutiendo la falta de democratización en los debates. También vemos que en el resto de las escuelas no se están exigiendo jornadas abiertas; hay un proceso de conversaciones específicas, de reuniones por materia, por equipos. No se está discutiendo el seno de la reforma. Por lo tanto, para nosotros también es muy importante sacar la discusión hacia afuera y empezar a construir redes con otros actores. Me parece que hemos logrado de alguna manera seguir abriendo la discusión y parando la implementación que venía con una verticalidad muy clara, que insisto, esto lo planteamos porque nos parece que es una oportunidad también para decir,¿por qué no votamos director también? ¿Por qué no votamos todo el cuerpo colegiado que discute el rumbo universitario?
"En las universidades de claustros menos robustos y más modernas en términos de fundación, se implementó más rápido y en las universidades de mayor tradición, la discusión es otra."
-¿Qué está pasando en otras universidades?
-Hay universidades que ya lo han implementado, como es el caso de la Universidad de Hurlingham, como la UNTREF, por nombrar algunas, la Universidad Nacional de Entre Ríos, la Universidad Nacional de Rosario, algunas con tensión, otras sin tensión. En el caso de la Universidad de Rosario han logrado a partir de la discusión y el enfrentamiento que no cuatrimestralicen materias que son anuales, que es un pedido concreto de la reforma. Y hay otras donde se ha aplicado sin mayores discusiones y con un alto grado de consenso y también con las agrupaciones estudiantiles jugando un rol más de intervenir en los márgenes. Entonces, se plantea una falsa participación estudiantil que es muy colaboracionista: desde una perspectiva de diálogo, suena hermosa, pero la cancha ya viene muy allanada. En cambio, vemos que en las universidades donde se elige un camino de problematización y de rechazo y confrontación, se obtienen resultados de mínima que, o no se abre el proceso o si se abre, se termina prorrogando y pensando instancias mucho más democráticas de discusión. En el caso de Humanidades de la UNSAM, creemos que esa estrategia funcionó, sobre todo en Historia y Comunicación. En la UNLP lo que estamos viendo es que se plantean solo las titulaciones intermedias, como un primer paso. En la UBA, por lo que vemos, el proceso no se abrió. En Salta vemos planteos muy contundentes de los gremios docentes. Lo mismo encontramos en Rosario. Vemos que se está empezando a discutir también en la Universidad Nacional de las Artes. Si tuviese que hacer una reducción, en las universidades de claustros menos robustos y más modernas en términos de fundación, se implementó más rápido y en las universidades de mayor tradición, la discusión es otra.
-¿Qué responden a los argumentos que defienden la reforma?
-Hemos estudiado bastante los argumentos, leímos mucho los materiales nacionales, los fundamentos. Parten de una premisa que no podemos negar, que es que el tiempo real de las carreras es mayor al tiempo del plan de estudio. Hay una problemática con la tasa de egreso. Hay un video muy interesante de Jorge Steiman, que es una autoridad muy importante de esta escuela, profesor emérito, muy importante de la carrera de Ciencias de la Educación, aparece en un encuentro virtual de la Universidad del Nordeste, donde abre la conferencia diciendo "el tiempo real de las carreras es larguísimo, esto seguramente tiene que ver con el diseño curricular" Probablemente tenga otras causalidades, pero hay algo que revisar en el plan de estudio, ¿no? Como que hay un nivel de seguridad en que el problema de fondo es el plan de estudios para resolver aspectos de egreso. Efectivamente, si vos revisás lo que hicieron en la UBA, por ejemplo, en la carrera de Comunicación, donde la tesis dejó de ser obligatoria, y si revisás el proceso de Bolonia en Europa, donde se acortaron las carreras de grado y las titulaciones se empezaron a dar en menor tiempo, aumentó la tasa de egreso. Si uno lo ve desde esa perspectiva, seguramente sea más difícil tener egresados bajo el actual sistema. Nosotros no pretendemos que todo está bien. No nos oponemos a empezar a observar nuestros planes de estudios, pero no en estos términos. El tema es si esa es verdaderamente la necesidad del pueblo y si necesitamos una proliferación de titulaciones que luego no pueden insertarse en el mercado laboral y tampoco en la investigación, porque esta reforma a priori refuerza la idea de que nadie investiga en el grado, entonces si solo se investiga en el posgrado, el único camino para la investigación es pagar una matrícula. El tema también es qué profesional terminás obteniendo y efectivamente si lográs insertarlo en un mercado laboral que está cada vez más atado a un capitalismo neoliberal, donde tenemos un gobierno en la Argentina que ahora nos está discutiendo la reforma laboral y quiere llevarnos a lo que se está haciendo en Grecia. Entonces, con este nivel de política de estado, ¿qué es lo que va a resolver esta reforma?
"Hemos votado y vamos camino a conformar una red federal contra el SACAU."
-¿Hay un plan de acción conjunto o una conversación con el resto de los estudiantes?
-En principio, tenemos el desafío de salir de la Escuela de Humanidades. Nosotros somos una organización nacional, una de las pocas nacionales que de mínima estableció un posicionamiento en contra de la reforma. Pertenecemos a la izquierda nacional, latinoamericana, con base de estudiantes que son de izquierda y otros que son peronistas. Vemos también que la izquierda trotskista se mantiene en contra. Lo que no vemos es una discusión realmente profunda en las agrupaciones que incluso han sido nuestro marco de alianzas y lo son en algunos casos en muchas universidades, que es el campo que hemos entendido como popular, progresista, peronista, kirchnerista. Nosotros entendemos que con actores como Conadu, gremios docentes, otras universidades, con otras agrupaciones, podemos empezar a gestar una discusión mucho más abierta y efectivamente transmitir una nacionalidad. El proceso de Humanidades permeó en otras escuelas y también en Puan, un poquito. Cierto es que las principales organizaciones a nivel nacional y los gremios docentes, fundamentalmente los de la CGT, están incluso colaborando con esta aplicación en lugar de problematizar y abrir el debate. Nosotros para resolver eso hemos votado y vamos camino a conformar una red federal contra el SACAU.